______
 HISTORIAS POR GERMÁN LAFRANCO / Hoy, casi treinta años después de la tragedia, puedo ver todo en proyección, suponer escenas en las que no estuve. Como la siguiente, la de la camioneta. Yo no pude ir de pesca con mis amigos, pero me parece estar oyéndolos:
HISTORIAS POR GERMÁN LAFRANCO / Hoy, casi treinta años después de la tragedia, puedo ver todo en proyección, suponer escenas en las que no estuve. Como la siguiente, la de la camioneta. Yo no pude ir de pesca con mis amigos, pero me parece estar oyéndolos:
—A la flauta —dice Marcelo levantando el pie del acelerador, al girar en la ruta—. Miren, miren las ambulancias. Oigan las sirenas.
En el asiento trasero de la F-100, Carlitos alza la vista del equipo de mate:—Uy, culiado, deben ser como veinte.
—No, fijate bien. ―Santiago saca el cogote por la ventanilla―: Llegan hasta después de la curva. Vienen cincuenta, por lo menos. O más. El sol, casi en el cénit, hace brillar el interminable pelotón de ambulancias que, a toda velocidad, se vienen por el carril contrario de la ruta.
—Irán a alguna exposición o evento —dice Marcelo.
—Estás loco. —Santiago sigue cogoteando—. Vienen con las sirenas a mil, y a toda velocidad. Algo grave pasó.
―Seguro.
La camioneta, que lleva a mis tres amigos a pescar, estaciona en la banquina. Las luces de las ambulancias pintan de azul y rojo hasta al pasto. Y cuando ellos advierten a dos helicópteros volando en la dirección de los vehículos de emergencia, se les eriza la piel. Ya son decenas los autos que se apartan para dar paso a este convoy apocalíptico.
—Pero, qué mierda es esto —dice Santiago—. Parece que van hacia Río Tercero.

No eran ni las 9 de la mañana. Apenas dos horas tardé en filmar la nota que me hizo perder el viaje de pesca junto a mis amigos. Qué lo parió: si hubiese sabido que lo resolvía tan rápido, les decía a los vagos que me aguantaran para salir todos juntos, un rato más tarde y retomando el plan original. Sin nada para hacer, decidí dormir un poco más. Antes de acostarme, puse a cargar las baterías de la cámara.
PUBLICIDAD
También rotulé el caset que usé en las entrevistas:
3 DE NOVIEMBRE DE 1995, CULTIVO DE CLAVELES EN VILLA ASCASUBI
Como la alarma del Casio era tan débil que a veces ni lograba despertarme, le di cuerda al viejo despertador. Lo puse a las once: dos horas para hacer fiaca. Me abracé entonces a la almohada. Enroscándome con las sábanas y las colchas, me rendí al sopor de esa luz que ingresaba al vivero desde todos los rincones, que casi me deja ciego.
Tengo la filmadora en mis manos. Con la gracia y la figura de una princesa, la chica que trabaja con los claveles se mueve hasta mí. Entonces le veo la cara. Más que verla, en realidad, adoro la imagen de esa pelirroja: exquisita combinación de ojos celestes y sinuosos labios de carmín.
Ella percibe mi turbación, y sonríe. Pero alguien la llama, y se va dejándome solo, únicamente con mis sábanas y mi almohada. Y el sopor, que también se va retirando.

Esta mañana oí su nombre en el vivero. ¿Cómo era? ¿Carina, María? No puedo ser tan olvidadi… ¡¡¡KA-BLAAAM!!!
El violento estampido me sentó en la cama.

Me pregunto si la garrafa de la cocina no habrá volado a la mierda. Miro la ventana del cuarto, que no terminaba de sacudirse. De rajarse, mejor dicho, según descubrí enseguida.
Me levanto, observo el vidrio partido, voy hasta la cocina, reviso el termotanque. Todo en orden.
Vuelvo a la pieza, y me pongo lo primero que encuentro. Salgo a la calle: veo a la vecina, al vecino, todos tan confundidos como yo.
―¿Una explosión?
―Seguro, vecina.
―Obvio, profe.

Entro, trato de prender la radio.
―¡Dale, enchufe de mierda, arrancá de una vez! Arranca, y sintonizo la frecuencia local.
—Acabamos de escuchar una fuerte explosión —dijo el Tío Coco, el locutor de la mañana radial—, y no sabemos de qué se trata. Si alguien sabe qué pasó, por favor llame a la rad…
El segundo estampido es tan violento como el primero. Más que el primero, porque ahora tiemblan todas las estructuras.
—Ay, ay, ay —siguió el locutor, después de una dramática pausa—. Espero que no sea la central nuclear de Embalse, o los polvorines de Río Tercero. Yo conozco ahí. Y créanme: si es eso, estamos en problemas.

Nadie lo decía, pero estoy seguro de que en cada cabeza zumbaba la palabra Chernóbil. Salgo, y caminando voy hacia el límite de las casas: desde ahí podré ver un poco de Río Tercero. Sí, efectivamente. Pese a los veinte kilómetros que nos separan, diviso una nube gris: el hongo de la explosión.
Vuelvo a casa para terminar de vestirme. Y, sobre todo, para buscar el equipo: aunque no quiera ni imaginarlo, intuyo que habrá mil situaciones que grabar.
Y las había. Claro que las había. Despatarrada y aturdida en el borde del patio de la escuela, Roxana trató de incorporarse. Lo que fuese que haya sucedido los tiró violentamente a los baldosones, a ella y a los otros alumnos.
Todas las ventanas de las aulas se habían convertido en metrallas de vidrio. Cuando apoyó el brazo para mejor hacer palanca y levantarse de una vez, el dolor le hizo erizar los cabellos: al mirarse, vio que se le habían enterrado varias esquirlas.
—¡¿Están bien, chicos, están bien?! —El preceptor parecía a punto de echarse a llorar—.
Parece que explotó algo. Quédense acá en el patio, y no entren. Ni se me mueven de su sitio, y cuidado con los vidrios en el suelo. Voy adentro para ver cómo están los demás.

―Ya estaba yéndose, pero se detuvo a mirar en torno―. Qué lo parió, mirá qué desastre.
Con el puño de la mano sana, Roxi oprimió el brazo impactado. Pero aquel torniquete improvisado no lograba mucho: la manga del uniforme se oscurecía cada vez más, chorreaba viscosa; hasta el vale para ir al boliche, que le acababan de entregar y aún apretaba entre los dedos con toda la fuerza, se había embebido de ese rojo profundo. La portera se le arrimó y le dijo:
—Uyyy, nena, cómo está ese brazo. Vení a la cocina, querida, que te lavo y te pongo una venda. ¿Tiene teléfono mami?
Evitando los restos de vidrio y cubriéndose la boca, atravesaron la nube de polvo que ganaba el patio y el corredor.
—Cuidado —les dijo la secretaria, Ernestina—. Esas mamparas quedaron rajadas, y en cualquier momento se pueden venir en banda.

—Me la llevo a la alumna a la cocina para ponerle una venda, Erne.
—¿Alguien, sabe qué pasó? —preguntó el profesor de Geografía.
—Tampoco andan los teléfonos —se oyó desde la dirección.
—Profesor —dijo la directora—, que los chicos me salgan todos al patio. Y alguien, por favor, vaya del vecino. Si tiene teléfono, llamen a los bomberos y a la Policía.
—En la radio dicen que explotó algo en la fábrica. Qué desastre, por favor.
Un nuevo estruendo dejó sordos a todos, adentro y afuera del cole. Las paredes oscilaron, y hasta algunas llegaron a cuartearse.
Roxana comprendió que esa noche no habría boliche. Pensó en su mamá, y también en su hermano. Pobrecito, Francis, que a esa hora debía de estar en la primaria, tan asustado como ella. Vio la cara de terror de los grandes. Pese a que todos gesticulaban desesperados, se dio cuenta de que no oía nada. No podía oír nada.
Sólo quiero irme a mi casa, imagino que pensó.
Pasaban las horas, y, con cada nueva explosión, más carcasas y retorcidas municiones caían desde el cielo, se hundían en el asfalto o en los tejados como cuchillo en manteca. En su huida azarosa, los riotercerenses se arriesgaban a abrirse camino entre los miles de proyectiles y escombros esparcidos por todas partes.
Y cada vez eran más proyectiles y más escombros.
Toneladas de proyectiles y escombros aparecían acá y allá.
Y otra vez la explosión sacudía todo y golpeaba en la panza. Entonces la gente gritaba y
corría.

En medio del fin del mundo, con los brazos extendidos, una mujer se le interpuso a un Rastrojero: —¡Por favor, ayúdeme, hágame la gauchada!
El vehículo desaceleró momentáneamente, evitando pasarle por encima.
Cuando, suplicante, la mujer se arrimó a la ventanilla, el asustado conductor aumentó la velocidad, y se perdió por la calle San Martín.
Y la gente seguía gritando y corriendo.

—Venga, señora —le gritó otro hombre, que se protegía dentro de un quiosco, al frente del Bar Avenida.
A la mujer le costó identificar quién le hablaba, por los estallidos. También la 9 de Julio era una calamidad de paredes resquebrajadas, o a punto de derrumbarse. Las violentas ondas expansivas impregnaban la atmósfera de humo y olor a pólvora, y sin cesar las explosiones sacudían todo y golpeaban en la panza. Y otra vez la
gente gritaba y corría en total desconcierto de bocinazos ensordecedores y perros aullando de terror. Y el hombre se hizo oír:
—¡Acá, señora, acá!
La mujer cruzó la calle. Llorando, se echó en los brazos del desconocido.
—Calmesé. ¿Está lastimada?
—No, pero mis hijos están en el colegio, cerca de la fábrica. Vivimos ahí nomás, y yo soy sola, y no sé nada de ellos. —La mujer dejó de bombardear palabras para tomar aire—.
Vine hasta el centro, de compras, y ahora no se puede volver allá. Directamente no dejan pasar. Mi hija se llama Roxana. Mi hijo es chiquito, va a segundo grado.
Al nombrar a sus hijos, la mujer se quebró.
—Salga de la ciudad —le dijo el hombre—. Quedarse aquí es peligroso. Cuando todo se
calme, los busca. Seguro que las autoridades se los han llevado para protegerlos.
Esta vez, el estampido fue más poderoso que los de la última seguidilla, y los edificios temblaron tanto que todos se agolparon en el centro de la calle. Se hizo un silencio terrorífico.

Entonces, el caos explotó de nuevo:
—¡Cuidado, se pueden caer los carteles!
Los autos, camionetas y cualquier vehículo en condiciones de movilizarse estaban abarrotados.
—Salgan de la ciudad —gritaba desencajado un policía, y lo repetía una y otra vez sin cesar—. Salgan de la ciudad. Salgan de la ciudad.
El hombre que contenía a la mujer la arrastró hasta la calle San Martín. Parándose en medio de la calle, con los brazos extendidos en señal de alto, obligó a frenar a un Peugeot 404. El auto estaba lleno de pasajeros, los que parecían ser una familia.
—Por favor —les dijo el hombre—, llévenla afuera de la ciudad! Está muy asustada.
—Venga —dijo una de las mujeres del 404—. Vamos hasta Villa Ascasubi. Soy profesora, y doy clases allá, en la secundaria. Tengo muchos amigos. Suba.
El hombre empujó a la mujer dentro del auto, y le dio el poco dinero que tenía en el bolsillo.
—Tome. Cuando pueda, llame por teléfono. Verá que sus hijos aparecen, y bien.

Con su nueva pasajera, el 404 se puso en marcha hacia Ascasubi. A puros bocinazos y osadas maniobras, se abría paso en la horda que no sabía de calles o veredas: cientos le hacían señas, infructuosas, para que los levantaran a ellos también.
Los dos funcionarios caminaban por la galería de la Casa Rosada, al frente de una escolta de asesores y colegas.
—¿Qué tan grave es, Callejas? ¿Cuánto nos va a dañar esto?
—Estamos evaluando, Ayes. Ya hablé con Mabel y su equipo. Lo de siempre: los tengo redactando discursos para tres escenarios diferentes, según pinte la situación. Mientras tanto, establecemos un comité de emergencia para monitorear el flujo de la prensa.
—De acuerdo —dijo Ayes—, pero la principal radio de Córdoba ya está llegando en helicóptero a Río Tercero. Mientras, esos putos van comentando lo que ven desde el aire.
―Indiscretos de mierda, qué manera de perder imagen.
―Y no sólo eso, Callejas: las cadenas nacionales están enviando cronistas; hasta de la prensa internacional están llamando.
—Tranquilo, que el Carlos va para allá. Parece que en Río Tercero hay un pequeño aeródromo, así que puede llegar en helicóptero directamente.
—Llegar directamente y evitar a los buitres de la prensa, querés decir.
—Carolina —dijo Callejas, dirigiéndose a una de las secretarias—, consígame un televisor en la oficina contigua a la sala de situación.
Me disponía a ir a Río Tercero a filmar el desastre. Era casi el mediodía. Mis amigos debían estar a mitad de camino en su viaje al lago. En Villa Ascasubi, aún se escuchaban las explosiones. Eran lejanos estampidos, pero impresionaban por su magnitud. No podía imaginarme lo que serían en el propio lugar.Decidí que mejor me quedaría a cubrir lo que sucedía en mi pueblo: cientos de autoevacuados que llegaban como podían, escapando.
Pronto ese enjambre de infortunados transformó la apacible fisonomía local. La plaza central de Villa Ascasubi fue el punto neurálgico donde, desolados —sin planes, recursos, ni conocidos—, los refugiados de Río Tercero sólo atinaban a sentarse en los bancos, a esperar. Esperar quién sabe qué.

—Miralos, pobres —dijo Marina, mi amiga—. Tenemos que hacer algo, ayudarlos.
Cada hogar les abrió sus puertas a los desconocidos, que llegaban sin cesar. Las ollas del almuerzo se multiplicaron, y en la noche se repitieron en cena.
El Club Atlético Ascasubi cobijó en su gran salón a quienes habían quedado sin alojar. Rápidamente los del barrio trajeron algún alimento y ayudaron en la cocina, en el armado de las mesas, en lo que fuese. Incluso el balneario se llenó: algunos refugiados que lograron cargar pertrechos antes de huir armaron carpas en la ribera.
El resto se arregló para pasar la noche en los salones del club o del polideportivo. Durmieron en colchones que prestó la gente, la municipalidad y la asistencia oficial.
Sí, todos querían dar una mano. Hasta la bella pelirroja del vivero estaba consolando a un chiquito que parecía haber llegado sin sus padres. Tan hermosa ella, no me pasó inadvertida.
La vi por segunda vez en aquel día espantoso. Y, como a la mañana, tanta era su magia y encanto que volvió a sacudirme en un claro ejemplo de amor a primera vista, irónico y vivificante sentimiento en medio de aquella tragedia. Seguía sin recordar su nombre, y me juré que iba a averiguarlo. Pero no en ese momento, porque el deber me llamaba: tenía que filmar.
Por eso, la enfoqué cargando al niño, apoyándolo en su pecho, besándolo en la frente.
Entonces fui presa, otra vez, del hechizo que su ternura irradiaba.

Esa jornada me encontró filmando, en muchas partes, hasta altas horas de la noche. Llegué a casa extenuado: había empezado a la madrugada, con los claveles del vivero ―y sobre todo con la imagen de la chica del vivero—. Y terminé a la medianoche, registrando a chicos acostados en un colchón, en el polideportivo, todos a la espera de noticias de sus familiares.
—¡Dónde estabas, hijo! —me dijo mi mamá—. Por fin volviste. Mirá, tenemos la casa llena de visitas. Se quedan a dormir.
Ella es la profesora de Francés, y esta es su familia. Da clases en el secundario, seguro que la has visto.
—Sí, claro, me doy cuenta de quién es. Mucho gusto, y bienvenidos a nuestra casa.
—Y ella es Ana —dijo mi mamá—. La encontraron cuando salían de Río Tercero.
—Ahhh, encantado —extendí mi cordialidad a la mujer—. Bienvenida, también vos.
—¿Sabés? —me dijo mi mamá con una sonrisa—. Ana escapó de Río Tercero sin saber dónde estaban sus hijos, pero a la tarde pudo hablar por teléfono, y le informaron que están en una casa en Almafuerte. Y que los dos están muy bien.
Me alegré genuinamente por ella, y me fui a dormir aliviado. Esa noche me tocó acostarme sobre una colcha, en el pasillo de casa. Las camas y todo lo
que sirviera para dormir fue aprovechado para cobijar a los infortunados huéspedes.

Me acomodé lo mejor que pude, y el día se me vino encima, en retrospectiva, como un tropel. Tuve la acertada premonición —que se cumple hasta ahora— de que nunca en mi vida saldría de pesca. Pero, en ese momento, después de tantas desventuras, sí recordé el nombre de la pelirroja de los claveles. Nombre que, ya lejos del drama de aquel 3 de noviembre, pronuncié en el altar, en el instante más feliz de mi vida.
«Recuerdos de Río Tercero, 1995» del periodista y camarógrafo Germán Lanfranco, nos sumerge en una narración intensa y conmovedora basada en la devastadora realidad que azotó a la ciudad de Río Tercero en noviembre de 1995. Lanfranco, haciendo uso de su habilidad para capturar momentos cruciales con su cámara, nos lleva a través de sus propios ojos a revivir el día en que una serie de explosiones alteraron la vida de toda una comunidad.
El narrador, Germán, nos comparte un relato personal y visceral, comenzando con la tranquila mañana en que, por azares del destino, se ve impedido de asistir a un viaje de pesca con amigos, encontrándose en cambio en un vivero de claveles. Rodeado de la vibrante belleza de las flores y la presencia enigmática de una chica pelirroja, la jornada toma un giro inesperado cuando dos estruendosas explosiones resuenan, sembrando el caos y la incertidumbre.
Germán con sus 22 años, instintivamente, toma su equipo de grabación y se sumerge en el epicentro de la tragedia, documentando las escenas de solidaridad y desesperación que se
suceden.
Paralelamente, conocemos a Roxana, una joven estudiante cuya vida también se ve trastocada por las explosiones. Herida y aturdida, se encuentra en medio del desorden de su escuela, rodeada de compañeros afectados y ventanas destrozadas. A pesar del dolor y el shock, su preocupación se dirige hacia su familia y su hermano pequeño, ilustrando la naturaleza humana de buscar a nuestros seres queridos en momentos de crisis.
La historia se desenvuelve entre el caos de la ciudad, las explosiones continuas y la incertidumbre de lo que está ocurriendo realmente. Mientras algunos corren desesperados, otros se detienen para ayudar, creando un tapiz humano de solidaridad en medio del desastre.
Germán, con su cámara, capta muchos de estos estos momentos, creando un relato visual que no solo documenta la tragedia, sino que también destaca la capacidad de la comunidad para unirse y ayudarse mutuamente en los momentos más oscuros.
A medida que el cuento avanza, la historia se alterna con Villa Ascasubi, el pueblo natal del narrador, donde la solidaridad de los habitantes se hace evidente al abrir sus puertas a los desplazados de Río Tercero. Espacios comunitarios y hogares se convierten en refugios temporales, y el Club Atlético Ascasubi se transforma en un punto de encuentro para aquellos que han perdido todo.
Germán y su amiga Marina se involucran activamente en ayudar a los refugiados, y es en este contexto de solidaridad y apoyo mutuo donde el narrador se reencuentra con la chica pelirroja del vivero, cuya presencia se convierte en un faro de esperanza en medio de la desolación.
«Recuerdos de Río Tercero, 1995» es un testimonio poderoso de la resiliencia humana, un relato que no solo documenta un trágico evento histórico, sino que también explora la capacidad de una comunidad para unirse y superar las adversidades.
Lanfranco, con su ojo periodístico y su sensibilidad de camarógrafo, logra capturar la esencia de estos momentos críticos, invitando a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la compasión y la humanidad en tiempos de crisis. Una obra que, sin duda, dejará una huella imborrable en aquellos que se sumerjan en sus páginas.
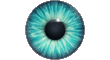 El Ojo Web Información periodística de Río Tercero y la región
El Ojo Web Información periodística de Río Tercero y la región

